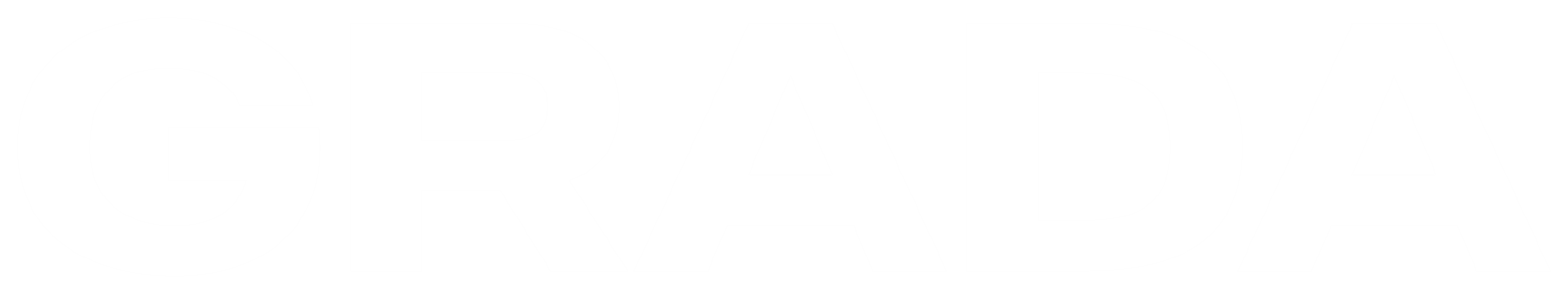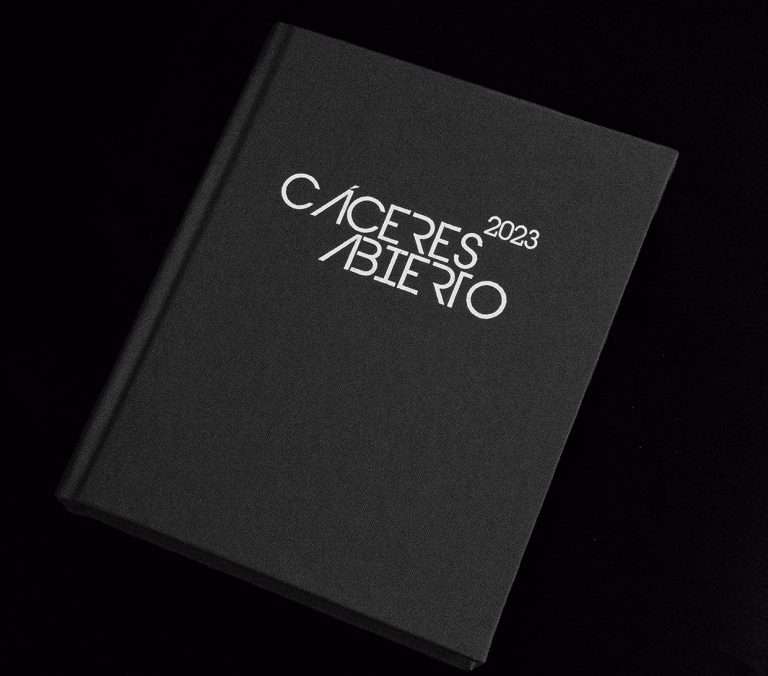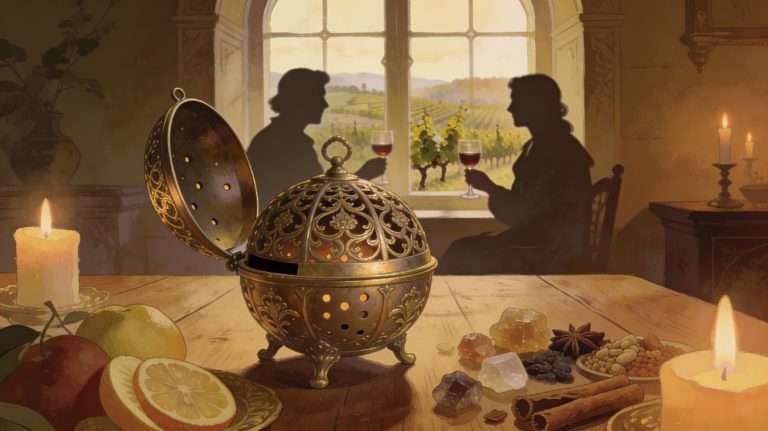Recientemente se presentaba en la Bienal Internacional do Alentejo el último catálogo de Cáceres Abierto, el programa de arte y cultura contemporánea fruto de la primera (y única) convocatoria pública sacada a concurso por la Junta de Extremadura para el diseño y comisariado de su principal evento de arte contemporáneo.
Esta primavera debería haberse celebrado la que fuese la quinta edición bianual del programa; no obstante, la decisión política de cancelar el proyecto hace que el programa afronte, de forma independiente, las consecuentes labores de archivo que, por ahora, encuentra sus primeros apoyos fuera de la región. Si el pasado noviembre se preestrenaba el documental de María Pérez Sanz en Buenos Aires, el catálogo ha sido presentado en Portugal en marzo, mientras se prepara una primera exposición en Argentina, el próximo otoño, dentro de la programación del CCEBA.
A modo de cierre del presente curso editorial de la revista, compartimos íntegro y en dos capítulos, el texto correspondiente al último catálogo de Cáceres Abierto, donde se relata cómo se fraguó todo. Pasen y lean:
Estado de la cuestión 2016/2024
Puede que la inercia de los últimos ocho años divididos en cuatro ediciones nos haya empujado, sin saberlo, a dar por hecho que todo el mundo sabía qué era Cáceres Abierto. Tal vez no sea tan de dominio público como se quería creer el singular funcionamiento de un programa de arte contemporáneo como este, ni su razón de ser.
Quizá no todes sepan que cada edición se inicia con más de un año de antelación y que implica a un gran número de personas; que la fórmula de bienal no es un capricho esnobista por reflejar el brillo de otros macro eventos de artes visuales, sino que es la única vía factible en tiempo y recursos para llevarlo a cabo en regiones como la nuestra.
A lo mejor, no muches sepan que es en el verano anterior a su celebración cuando comienzan ya las primeras visitas y encuentros entre artistas y equipo, con les principales agentes culturales, educativos, sociales y civiles del territorio; reuniones que se repiten a lo largo de los meses, con el objetivo de diseñar una programación específica, según los cimientos sobre las que se erige este proyecto de arte público, definido por Lucy Lippard como “cualquier tipo de obra de libre acceso que se preocupa, desafía, implica y tiene en cuenta la opinión del público para quien o con quien ha sido realizada, respetando a la comunidad y al medio”.1
Un posicionamiento férreo del lado de una cultura para todes, ajeno a la perspectiva dominante de un arte autocomplaciente y desde la responsabilidad de una inversión pública para con sus ciudadanes, lo que, lógicamente, desemboca en el debate como herramienta de progreso.
Así, a lo largo de estas cuatro ediciones, el programa de arte público de la Junta de Extremadura ha ido evolucionando hacia un diálogo más intenso, complejo y concreto entre los nuevos procesos del arte contemporáneo y las diferentes esferas que componen la sociedad de acogida. Mientras que las primeras ediciones moldearon intención y proactividad por parte de una ciudadanía acostumbrada, hasta entonces, a eventos artísticos endogámicos propios del circuito comercial, las siguientes citas pudieron enriquecer el intercambio apoyado en las bases sentadas por el comisario y responsable del proyecto original, Jorge Díez con las dos anteriores, apuntalando un proyecto sólido, pionero en la región y único en el país. Hecho que se materializó gracias a la apuesta que suponía el primer concurso público lanzado por parte de la Secretaría General de Cultura de la Junta de Extremadura en la región, allá por 2016, para un evento de estas características. Una declaración de intenciones en favor de la transparencia y la implantación de las buenas prácticas.
La tercera edición, con su correspondiente relevo en el comisariado refrendado por la comisión asesora,2 pudo profundizar en cuestiones más específicas del territorio, donde la interlocución con la ciudadanía se intensificó hasta el punto de establecer una necesaria relación reactiva entre cultura pública y población, llevando el debate a acciones directas de la ciudadanía que acaban por certificar un diálogo real, convenientemente recogido en el catálogo de 2021. Situación solo factible en el espacio público compartido que permite un diálogo horizontal, ratificado por el mayor número de organizaciones y agentes locales colaboradores hasta la fecha.
Por último, la edición correspondiente a 2023 sumó a todas estas relaciones un nuevo intercambio, en este caso por parte de instituciones y estamentos políticos, en ocasiones desde la fricción por su intencionada incursión en terrenos artísticos y programáticos ajenos, pero que confirmaba a la vez la relevancia adquirida por este evento en todas las esferas, a lo largo de su historia. Por otra parte, esto obligó a adelantar algunos debates al fuero interno, antes incluso de su puesta a disposición en el espacio público, lo que, en parte, desequilibraba el debate, aunque mantenía la esencia de una relación reactiva como germen de una cultura realmente transformadora; no obstante, al ser así, perdía la horizontalidad que otorga la calle y en última instancia desenfocó la razón de ser original de Cáceres Abierto: todo aquello que se dio por hecho.
Como resultado, la que por ahora viene siendo la última edición (convenientemente explicada en este libro), que parece haber conseguido apelar a todas las esferas que componen la sociedad de acogida, como senda para que la cultura pública sea honesta y comprometida con su territorio. El resto, como diría Lippard, “es obra privada, no importa lo grande o expuesta o molesta que sea, o lo muy de moda que esté”.3
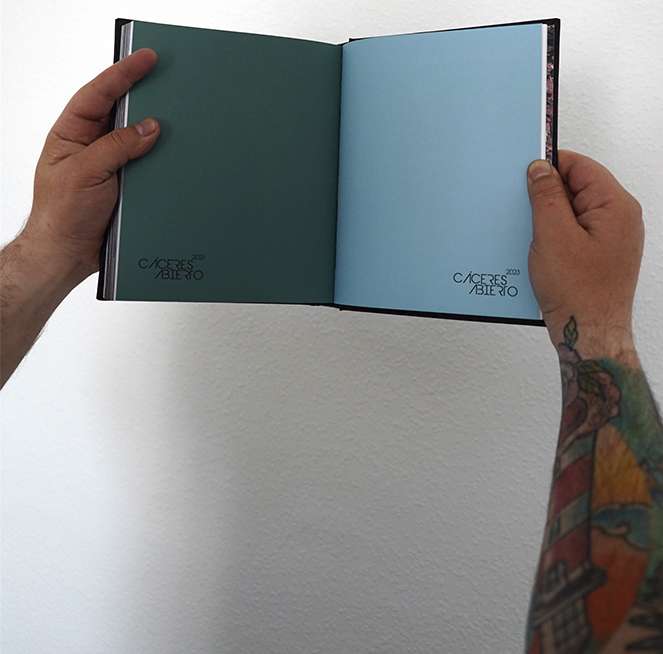
Utopismo, colapso y reconstrucción
Esta edición planteó como punto de partida argumental la denominada ‘Ideología Californiana’ (The Californian Ideology), un artículo escrito por dos profesores de la Westminster University Richard,4 el cual, a modo de ensayo, preconizaba ya la quimera que suponía ese internet emancipador del cambio de milenio, actualizando el concepto de utopismo tecnológico tan arraigado a Extremadura y que acabaría regurgitado por el sistema: “En la utopía digital todos seremos alegres y ricos”.5
Tanto es así que, a principios del siglo XXI, la administración pública extremeña decidió abandonar las tecnologías de origen privativo y trasladar su infraestructura digital a software de código abierto, para adscribirse a la cultura open source, desafiar a la industria informática privada y erigirse como ejemplo internacional de la revolución tecnológica y del conocimiento que prometía la world wide web. Una década después, el propio gobierno autonómico, tras un cambio en sus filas, alentó de nuevo la entrada del software privativo en la administración pública. En mayo de 2024, la región rompía de forma definitiva con la obligatoriedad gubernamental de uso de software de código abierto. Esta acción consumaba el fracaso ‘glocal’ de la utopía tecnológica y el éxito de aquel ensayo publicado en Inglaterra de los años 90.
Esto, lejos de aparecer como un hecho aislado, se revela como sintomático de la historia reciente de los territorios periféricos. Una situación extrapolable a las habituales promesas de industrialización, comunicaciones, empleo, riqueza… propias de estas zonas alejadas de los centros económicos y constatable con ejemplos concretos del contexto local, tales como la ausencia de un tren digno, la turistificación, la nueva minería, los macro proyectos religiosos o la privatización del patrimonio en favor de intereses privados (resorts turísticos, rodajes…) entre otros, cayendo en una barrena utopista que libere a la periferia de sí misma. Caldo de cultivo del que emergen debates latentes en la ciudadanía en torno a una realidad fruto de estas distensiones entre núcleo y periferia. Esta lectura fijó, por tanto, el punto de partida sobre el que construir la cuarta edición de Cáceres Abierto.
El evento afrontaba así su primera cita post pandemia, recogiendo las conclusiones de la anterior y actuando en consecuencia, tanto a nivel organizativo como conceptual, para recuperar una relación directa con la ciudadanía, sin las restricciones sociales derivadas del confinamiento.
Partiendo de las premisas originales del proyecto acerca de la especificidad de las intervenciones contextuales en el espacio público, la edición planteaba unas líneas argumentales que marcaron el grupo de artistas participantes. La construcción teórica se apoyaba originalmente en aquel concepto lanzado a modo de propuesta y que enlaza con la realidad local, utopismo (con artistas como Lola Zoido o MawatreS repensando tecnología y monumento respectivamente) y su consecuente frustración que nos conecta, por tanto, con uno de los términos post pandemia más representativos, colapso (Santiago Morilla y el ecocolapso, Núria Güell y el colapso económico o Alonso Gil sobre la poética de ambos) como otro de los elementos a trabajar y que condicionaron la programación.
Por último, como elemento unificador, se planteaba la noción de reconstrucción (la reconstrucción de suelo público de Lara Ruiz o la transformación del pavimento de tránsito en espacio verde para ‘estar’ de Fernanda Fragateiro), casi de obligado desenlace desde las dos ideas anotadas arriba y cuyo reencuentro entendemos en el espacio público compartido (terreno fértil para MaisMenos). En definitiva, activar el espacio público a través de esos tres tags (utopismo, colapso y reconstrucción) sostenían la estructura teórica de esta última edición de Cáceres Abierto, sobre la que desplegar el trabajo de campo que acabaría por cerrar las intervenciones.
La evolución de estos procesos de base teórica, al contacto con los escenarios prácticos del contexto, tales como la circunstancial coincidencia con periodo electoral, las restricciones de espacios públicos reservado para actividades privadas o el impedimento de compartir espacios públicos con puntuales itinerarios religiosos, terminó por resignificar varias de las intervenciones, de forma voluntaria u obligada, en función de cada caso, desarrollados a continuación.
Continuará…