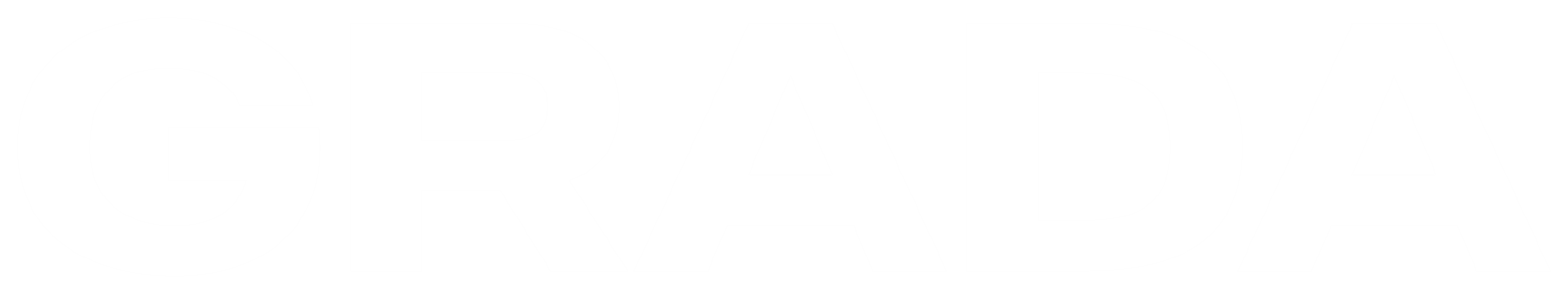Al principio la luz llenaba nuestros días con una energía vibrante, como si el mundo respirara a través de ella. Había claridad en cada rincón, brillo en cada superficie, y los colores resplandecían con intensidad. Parecía imposible imaginar un instante sin esa presencia cálida y constante. Sin embargo, algo comenzó a cambiar.
La primera señal fue pequeña, casi imperceptible. Como una nube que se demora frente al sol, cubriendo por un instante su claridad. Apenas lo notamos; la luz seguía ahí, bañando nuestros días con aparente normalidad. Pero, en silencio, algo estaba cambiando.
Con el tiempo, la claridad empezó a debilitarse, al igual que una linterna que pierde intensidad sin que nos demos cuenta. Los días, antes plenos y luminosos, se fueron acortando. Lo que antes parecía tan nítido empezó a alejarse, a desdibujarse en una penumbra suave, como si el sol se retirara antes de tiempo.
La luz seguía ahí, pequeña, persistente, pero cada vez más débil. Sus destellos eran ocasionales, breves momentos de claridad antes de volver a desvanecerse. Ya no podíamos ver todo lo que nos rodeaba, y la penumbra parecía tener más fuerza.
El paso del tiempo no perdonaba, la luz se volvía cada día más débil, como la linterna agotándose poco a poco. Sentíamos el avance del crepúsculo dentro y fuera de nosotros, una sombra que no llegaba de golpe, sino en oleadas suaves que se iban instalando sin aviso.
En ese desvanecimiento silencioso, entendimos que apagarse no era solo perder la luz, sino también ceder ante el cansancio del cuerpo. Y así, poco a poco, comprendimos que la luz, como la vida, también puede apagarse.
Sin embargo, percibimos una forma de belleza, la de haber iluminado todo aquello que nos rodeaba. Porque el sentido de la luz no está en durar, sino en dejar huella, en recordarnos que incluso el último resplandor puede ser un acto de vida.
A la memoria de mi madre, mi luz.