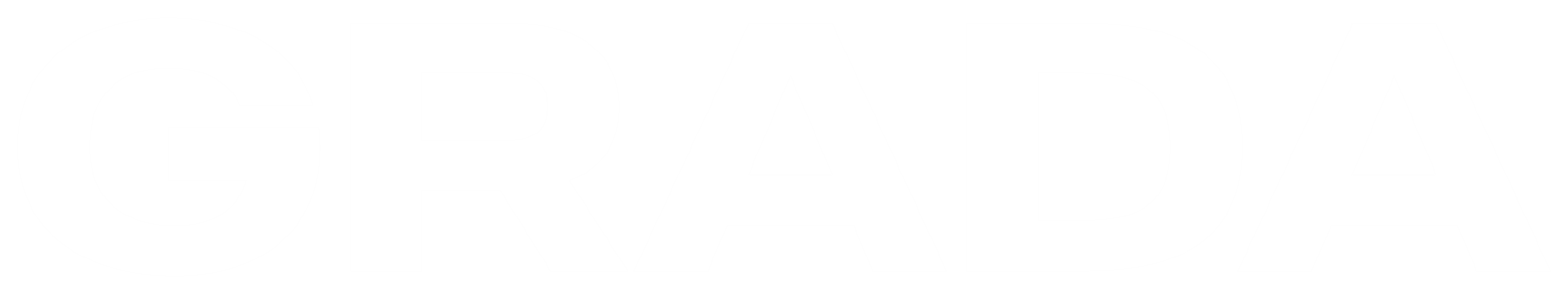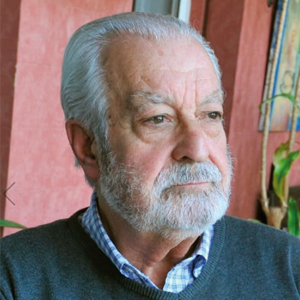Un estudio realizado por las investigadoras de la Universidad de Extremadura Olga Tostado, Rocío Yuste y Teresa Alzás revela que la falta de educación en igualdad de género influye en la violencia de género entre la juventud universitaria.
A pesar de su inclusión en la Lomloe, esta formación sigue sin ser impartida de manera integral en las aulas. De hecho, aunque existen proyectos y esfuerzos individuales del profesorado para incorporar la perspectiva de género, estos resultan insuficientes para erradicar las creencias y comportamientos machistas en la sociedad.
La investigación, publicada en la revista ‘Investigaciones feministas’, se basa en una revisión de más de 4.000 artículos científicos, tras la cual se puede constatar que más del 80% de los estudios indican que la ausencia de educación en igualdad de género es un factor clave en la persistencia del machismo y la violencia de género. También se señalan otros factores, como la cultura patriarcal y sexista, los mitos del amor romántico y el uso de nuevas tecnologías en dinámicas de control en las relaciones de pareja, como el acceso a contraseñas o la vigilancia constante a través del móvil.
Las investigadoras destacan que, aunque se han logrado avances legislativos y sociales, los elementos estructurales que originan la desigualdad y la violencia de género siguen sin ser abordados de manera completa. Además, alertan sobre la reproducción de roles y estereotipos de género en la educación, así como la normalización de ciertas expresiones de violencia, desde el lenguaje sexista hasta el acoso callejero disfrazado de ‘piropos’.
En sus conclusiones las investigadoras abogan por una educación en igualdad de género en todos los niveles educativos y por la formación del profesorado para lograr una coeducación efectiva.
Nos habla sobre este estudio una de sus responsables, Olga Tostado:
¿A qué desafíos se enfrentaron al analizar tantos artículos de diferentes países y contextos culturales para obtener conclusiones globales?
Aunque hay grandes diferencias, tanto a nivel legislativo como a nivel político y social, entre los diferentes países en que se han producido las investigaciones analizadas, hay factores comunes, si bien estos se dan con una idiosincrasia concreta en cada uno. En este sentido, el paso previo debería ser el de tener una legislación común que se cumpla; si no internacional, al menos, en el ámbito de la Unión Europea. Por poner un ejemplo: los asesinatos, tanto de mujeres como de menores víctimas de violencia de género, no se recogen siguiendo las mismas consideraciones en todos los países miembro, algunos incluso, todavía, no tienen registros.
Y esto dificulta elaborar estrategias comunes eficaces. El principal desafío, por tanto, es reconocer el derecho establecido en el artículo 14 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece que todas las personas deberían de gozar de todos los derechos y libertades establecidas (muchos países ni siquiera lo reconocen), y hacerlo cumplir (ni en los territorios más avanzados a nivel legislativo se ha logrado la igualdad real), castigando legislativamente a aquellas personas o instituciones que no lo hagan o que lo obstaculicen. Incluso en nuestro país, que tenemos una Ley Educativa (la Lomloe) que tiene, de entre sus principios, el de la coeducación, esta está ausente dentro del sistema educativo: incluso sigue siendo uno de los principales agentes de reproducción de roles y estereotipos sexistas.
Y hablo de ella porque quienes investigamos sobre género consideramos que la educación puede ser la principal herramienta transformadora. Desde hace más de dos décadas, ya nuestra la Ley 1/2004, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, establecía la obligatoriedad de todos los niveles educativos de otorgar al estudiantado una educación para la igualdad de género. Pero 25 años después, seguimos sin cumplirlo. No obstante, uno de los principales resultados de la investigación es que en nuestro país se han producido el 37% de las investigaciones analizadas: lo que indica un interés creciente en el estudio de esta problemática. Hubo una proliferación de estudios y de escalas, sobre todo, desde 2018, con lo que creemos que la aprobación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género también tuvo un impacto positivo en el ámbito académico.
¿Cuáles de los factores asociados que mencionan (cultura patriarcal, mitos románticos, mal uso de tecnologías) tienen mayor impacto en la perpetuación del machismo?
Aunque somos docentes y estamos en nuestro día a día rodeadas de estudiantes, son los datos los que evidencian científicamente cuáles son los principales factores asociados a esta problemática. Como principal factor predisponente hemos encontrado la ausencia de educación para la igualdad de género, con lo que podemos confirmar que es este el que mayor relevancia tiene en el hecho de que el machismo siga presente en todas las esferas de nuestra vida; la educación sexista se sitúa en la base de un iceberg (el sistema patriarcal), cuya punta está ocupada por la violencia sexual y los asesinatos.
Todos estos mecanismos de control y de violencia forman parte de una misma estructura y, mientras que no se considere como tal, los avances serán parciales e ineficaces; todas las medidas tomadas en el ámbito de la promoción de la igualdad y el abordaje de la desigualdad y la violencia de género deberían tener en cuenta esta educación machista.
Mientras que las instituciones y espacios que educan, con o sin intención de hacerlo (escuela, familia, grupo de iguales, redes sociales, publicidad, plataformas audiovisuales, entornos laborales, parlamentos, etc.) sigan reproduciendo roles de género y estereotipos machistas, la igualdad no va a existir. El resto de factores están asociados a ello; si educamos a chicas y a chicos para que vivan sus relaciones de pareja de forma diferente les estaremos inculcando los mitos del amor romántico y seguiremos cargando a las chicas la responsabilidad de hacer que las relaciones funcionen bien: los mitos de que los celos son sinónimos de amor o de que el amor todo lo puede son dos de los principales.
Si, además de no tener una educación sexual integral, enseñamos a chicas y a chicos a vivenciar su sexualidad con roles sexistas, las chicas seguirán sintiéndose responsables únicas de prevenir enfermedades de transmisión sexual, así como embarazos no deseados, mientras que los chicos seguirán, por ejemplo, insistiendo en mantener relaciones sexuales sin preservativo o consumiendo pornografía.
Si, además de no tener herramientas para educar en un uso responsable de las nuevas tecnologías, seguimos reproduciendo estereotipos sexistas, seguirá habiendo violencia sexual promovida a través de las redes sociales. Todo está relacionado. La educación sexista comienza con el estilo de crianza y en niveles de educación infantil: si fomentamos, estimulamos o corregimos actitudes, características o acciones tales como el liderazgo, el llanto o la sensibilidad, de manera distinta a niñas y a niños, estamos enseñándoles a cumplir roles en función del género. En los catálogos de juguetes encontramos que los niños juegan a unas cosas y las niñas a otras, seguiremos reproduciendo que haya estudios que estén cursados en su inmensa mayoría por chicos (ingenierías, tecnologías, etc.) y otros, los relacionados con las tareas domésticas y de cuidados, que estén siendo realizados en su inmensa mayoría por chicas (auxiliar de enfermería, enfermería, educación infantil…).
Las chicas no tienen referentes suficientes, porque los libros de Historia siguen ocultando los hallazgos de las mujeres, y sus expectativas no van a ser igual que las de los chicos, que ven cómo todos los logros y los inventos tienen rostro de hombres. Si niñas y niños ven cómo su madre y su padre, y aunque ambos trabajan fuera de casa, se ocupan de manera muy desigual de las tareas domésticas y de cuidados, no van a asumir que, cuando formen una familia, van a tener que poner en práctica la corresponsabilidad; es este uno de los ámbitos en los que, a pesar de la legislación, la desigualdad sigue latente. Si ejemplos como los que acabo de mencionar ocurren, todas las acciones, programas, proyectos o políticas dirigidas a paliar la desigualdad entre chicos y chicas de edades posteriores van a ser menos efectivas que si la coeducación fuese una realidad.
¿Cómo podría la sociedad visibilizar mejor las maneras más sutiles de violencia de género que forman la base del ‘iceberg’ mencionado en la investigación?
Es fundamental abordar la visibilidad de las formas más sutiles de violencia de género, que a menudo forman la base del ‘iceberg’ de este fenómeno y que en ocasiones llamamos micromachismos, pero que no carecen de importancia. Para lograrlo, y repitiéndome quizá, he de incidir en que la educación en igualdad de género debe ser una prioridad desde las primeras etapas de la formación académica.
Además, es crucial utilizar los medios de comunicación y las redes sociales para amplificar este mensaje. Las plataformas digitales juegan un papel central en la vida de la juventud actual, y mediante campañas de concienciación bien diseñadas podemos llevar el debate sobre la violencia invisible al espacio público. Las tecnologías, que pueden ser una herramienta para perpetuar estereotipos, también ofrecen la oportunidad de educar y sensibilizar a un público más amplio.
Por otro lado, es necesario involucrar activamente a los hombres en este proceso. La implicación masculina en el fomento de la igualdad de género sigue siendo escasa, lo que subraya la importancia de generar espacios en los que ellos también puedan reflexionar sobre su rol en la lucha contra la violencia de género. Iniciativas como talleres y seminarios pueden facilitar esta participación y crear una comunidad más comprometida con la igualdad. Dentro del contexto universitario, las aulas deben ser espacios clave para la sensibilización. Como docentes, podemos contribuir enormemente a visibilizar las formas sutiles de violencia, fomentando debates en los que el alumnado pueda identificar estos comportamientos en su vida cotidiana. La universidad, como institución educativa, tiene la responsabilidad de preparar a futuras y futuros profesionales para detectar y combatir estas dinámicas tanto en sus entornos laborales como personales. Entendemos que la universidad debe dotar al alumnado de capacidad crítica para la defensa de los derechos humanos.
Finalmente, denunciar y visibilizar los micromachismos es esencial. Estos comportamientos, aunque muchas veces se consideran inofensivos o insignificantes, forman parte de un entramado que facilita la normalización de la violencia. Como investigadora, es importante seguir generando conocimiento sobre estas dinámicas para evidenciar que la violencia de género no se limita a las agresiones físicas, sino que también incluye formas psicológicas y emocionales de control que pasan desapercibidas y han sido históricamente naturalizadas. La formación, la sensibilización y la denuncia son herramientas poderosas que debemos utilizar para abordar las raíces del problema y promover una verdadera cultura de igualdad.
¿Considera a España un país un referente en la lucha contra la violencia de género?
Es difícil responder a esta pregunta. Cuando nuestra Ley Contra la Violencia de Género se aprobó en 2004 fue una norma referente a nivel internacional. Pero tiene algunas carencias muy importantes; por ejemplo, la de definir a la violencia de género como la sufrida por las mujeres por parte de su pareja y expareja. Luego se aprobó el Pacto de Estado contra la Violencia de Género a finales de 2017, que amplió esta definición y consideró la violencia machista sufrida también fuera del ámbito de la pareja; y que también fue un avance muy significativo, referente mundial. Y han venido otras leyes que aumentan la protección de las mujeres y niñas, pero queda mucho por conseguir. En España, el año pasado fueron asesinadas 33 mujeres y 10 niñas y niños por violencia machista. Nuestro sistema sigue sin funcionar bien o, al menos, sin funcionar lo suficiente para proteger sus vidas.
Además, en nuestros parlamentos y espacios de tomas de decisión, tanto estatales como autonómicos, en los últimos años estamos atendiendo a discursos que niegan que la violencia de género exista. A veces estos discursos culpabilizan a las víctimas. Estos valores están teniendo un gran impacto en la población en general, y en adolescentes y jóvenes, en particular, y parte de la población tiene un pensamiento claramente negacionista.
Las cifras, si atendemos a estudios longitudinales, no son alentadoras; profesionales de diferentes disciplinas y movimientos sociales están trabajando duro para reducir este tipo de violencia pero, en paralelo, el auge del antifeminismo y de la desvalorización de las políticas que pretenden garantizar los derechos de las mujeres, crece cada año. Además, hay territorios en los que se están reduciendo las ayudas de protección a las víctimas y al fomento de la educación para la igualdad de género, así como las partidas presupuestarias que permiten trabajar a organizaciones feministas. Teniendo todo esto en cuenta, ¿Podemos considerar a nuestro país en la cabeza de la lucha contra las violencias machistas?
Desde su experiencia como profesora de la Universidad de Extremadura, ¿Qué cambios propondría con el objetivo de formar al profesorado en perspectiva de género?
Yo creo que, para cumplir adecuadamente la legislación existente (tanto educativa como no educativa pero que insta al sistema educativo a coeducar), todo el profesorado, desde los niveles de educación infantil no obligatoria y hasta los niveles de ciclos formativos y universidad, debería ser formado de manera obligatoria para educar con perspectiva de género. Sin ninguna excepción.
La normativa no se está cumpliendo porque el engranaje que tenemos no funciona y, de entre los muchos obstáculos, uno de los principales es que, quienes educamos, desde la primera infancia y hasta la adultez, no tenemos las herramientas necesarias para hacerlo con perspectiva de igualdad de género. Educadoras y educadores hemos sido formados con planes de estudios que no incluían la formación para la coeducación, y hemos crecido aprendiendo y reproduciendo roles sexistas. Hay quienes, por voluntad e interés propio, se han formado y han aprendido, pero en la mayoría de los casos este aprendizaje ha sido voluntario.
De otro lado, también hay que tener en cuenta que no solo se forma y se educa en la escuela, el instituto o la universidad; familias y educadoras y educadores de equipos deportivos, de asociaciones, de espacios de ocio y tiempo libre (y el resto de espacios en los que niñas y niños, adolescentes y jóvenes pasan su tiempo, entre los que destaca el medio online), también tienen un papel fundamental.
Después de este trabajo, ¿Cuál debe ser el próximo paso en la investigación sobre violencia de género y educación para seguir avanzando en este campo?
Hay muchas investigaciones que están realizando grandes análisis en este sentido. Teniendo en cuenta nuestra capacidad de aportar, que es un granito de arena de entre miles, y en base a los resultados obtenidos en esta investigación, decidimos llevar a cabo, en el marco de mi tesis doctoral, una investigación con metodología mixta. Esto es, que incluya técnicas de recogida de datos cuantitativas, pero también cualitativas, puesto que no solo basta con conocer datos, sino que es preciso saber, en profundidad, discursos, trayectorias y narrativas de la problemática abordada.
Teniendo en cuenta que estamos estudiando la realidad de la violencia de género en el ámbito de la pareja heterosexual de la juventud universitaria, hemos elaborado un cuestionario propio, lo hemos validado a través de un juicio de profesionales expertas y de entrevistas, y hemos analizado su fiabilidad mediante la aplicación del mismo a un grupo piloto de estudiantes de la Universidad de Extremadura.
Ahora, ya validado, lo estamos aplicando al alumnado de la Universidad de Extremadura y de la Escola Superior de Educação de Lisboa y, en breve, comenzaremos a diseñar la parte cualitativa; llevaremos a cabo ‘Focus Group’, una técnica de investigación cualitativa en la que un grupo pequeño de personas discute un tema específico y cuya finalidad es explorar opiniones, actitudes y percepciones, que nos permitirá generar espacios seguros con grupos de estudiantes en los que hablaremos sobre la educación para la igualdad de género que han recibido a lo largo de su vida y sobre sus vivencias en torno a la violencia de género.