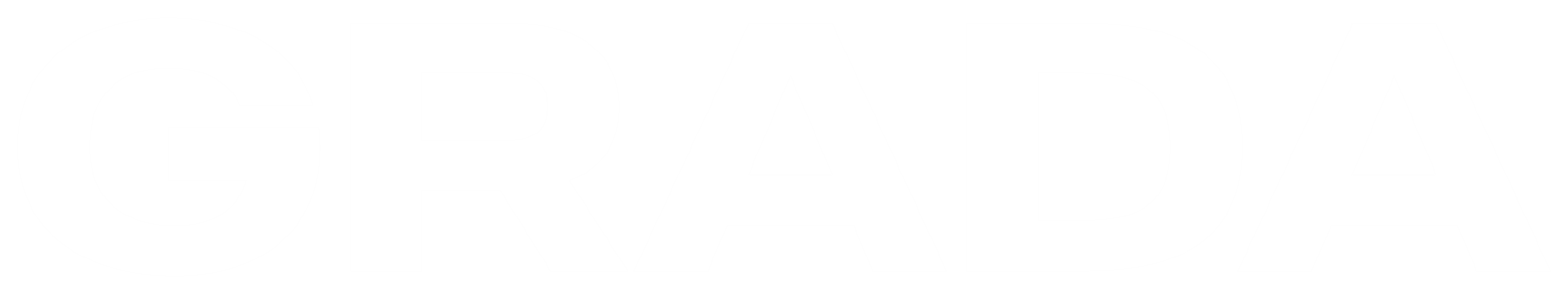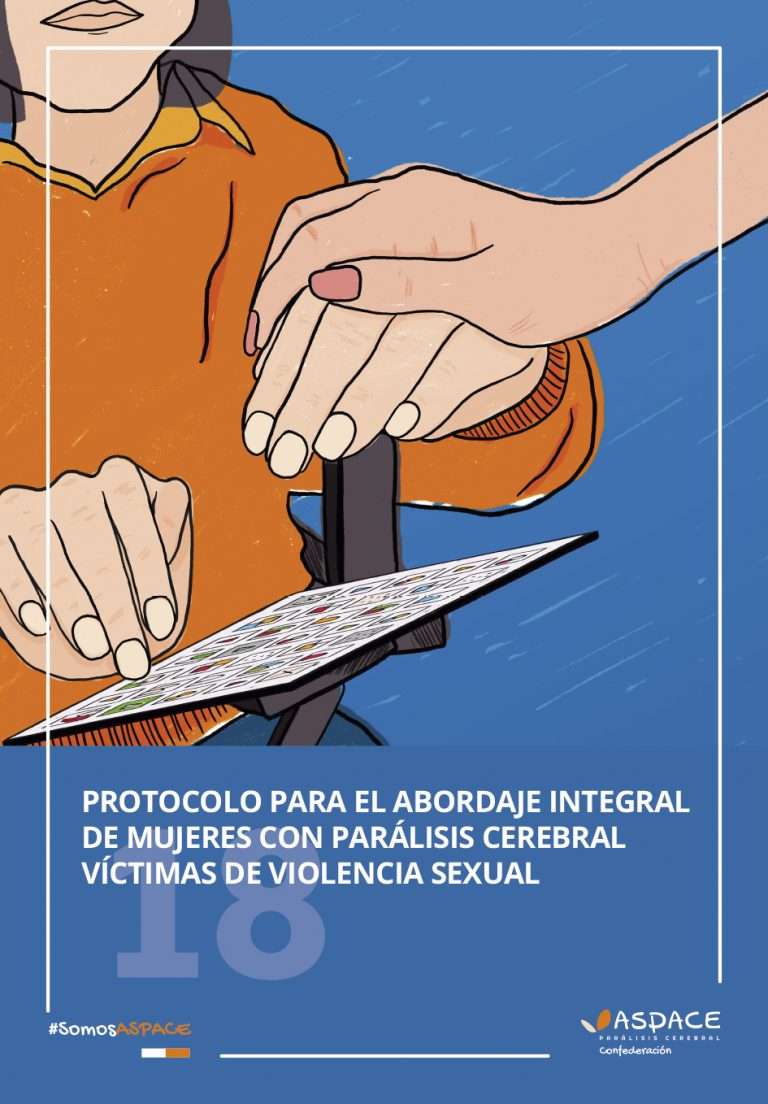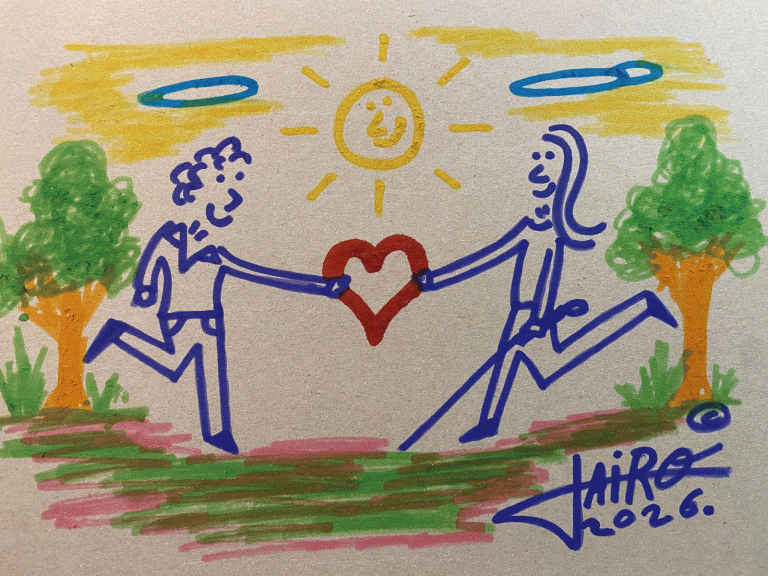Me gustaría que dentro de esta mini-sección que hemos acordado hacer dentro de esta columna, que dedicamos al olfato en general y a la perfumería en particular, dedicáramos unas líneas a los orígenes o la historia de esta faceta humana.
Sin que esto se convierta en un tratado científico arqueológico insoportable, no me digáis que no es curioso cómo el homo sapiens ha pasado de apuntar su nariz hacia sus posibles depredadores y hacia la búsqueda de alimento a apuntarla hacia el hedonismo, con sentimientos como la vergüenza, hacia el arte, la memoria, la expresión de la personalidad, el marketing…
En algún momento de nuestras vidas una madre, un padre, una abuela, o puede que incluso alguno de nosotros ya con nuestros hijos y sobrinos, habrá arrimado el hocico con actitud policíaca para continuar con un: “¿Has bebido?”. No sé si os habéis preguntado cómo puede ser que tengamos (sobre todo las madres) esa capacidad tan afinada para detectar que el espécimen que tenemos delante (sobre todo los hijos) se han llevado al morro hace un rato un vaso con algo de alcohol; hasta el punto de poder calcular con asombrosa exactitud el número de cañas que han sido, y saber que el vástago está mintiendo (intentándolo, al menos). Existe la teoría de que, en algún momento de nuestra corta historia homínida, nos valíamos de esta habilidad para aprovechar la fruta madurada que ya había caído del árbol para poder alimentarnos; tan sobremadurada que ya había comenzado a fermentar en su interior pero aún estaba aprovechable. Parece baladí, pero probablemente esto nos permitió sobrevivir mejor que otros cuando el alimento era escaso.
Hemos pasado de eso a avergonzarnos en el autobús porque nos huele el sobaco. Pero la cosa va más allá, y hubo un tiempo en que el propio tufo se asociaba con enfermedades, epidemias y males espirituales y de todo tipo. Recordemos que en esas épocas aún no había nacido Louis Pasteur y, por tanto, se echaba la culpa de todos esos males a aquello que la intuición, la religión o la escasa experiencia te llevara a culpar.
Ya desde época grecolatina se pensaba que en el ambiente circulaban una serie de efluvios que portaban una especie de energías, y que en el caso de ser pestilentes eran las causantes de los males de la salud, entre otras cosas; se lo conocía como miasmas, y era considerado el auténtico diablo flotando entre la gente. Realmente no andaban lejos de la verdad, aunque las energías invisibles fueran algo más real que se explicarían con el nacimiento de la microbiología siglos después (aprovecho para recordar la relación perfumístico-olfativa-enológico-gastronómica con la importancia que Pasteur tuvo para todo ello a la vez).
Recordemos cómo era la salubridad en esas épocas pretéritas: letrinas públicas, el “¡Agua va!”, suministro de aguas de dudosa calidad o fácil contaminación en las poblaciones, escasa atención a la higiene personal… En este punto se popularizó en Europa el uso de unos artefactos, se cree que procedentes de Oriente Medio, conocidos con el nombre de ‘pomander’, procedente de la expresión francesa ‘pomme d’ambre’ (manzana o fruta de ámbar).
¿Te ha picado la curiosidad con esta introducción? ¿Quieres saber qué escondían estas ‘pomander’? ¿Te apetece incluso que te dé alguna idea para regalar las próximas fechas navideñas? Sigue sintonizándonos. ¡Salud!