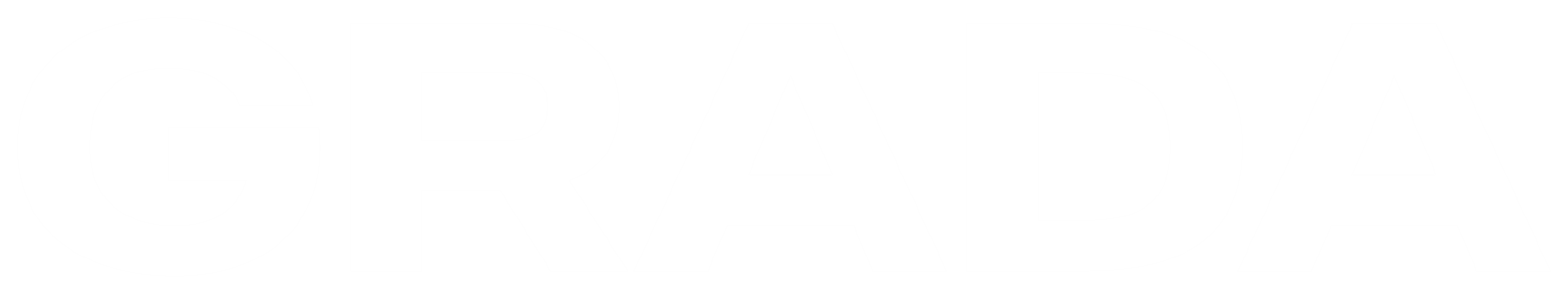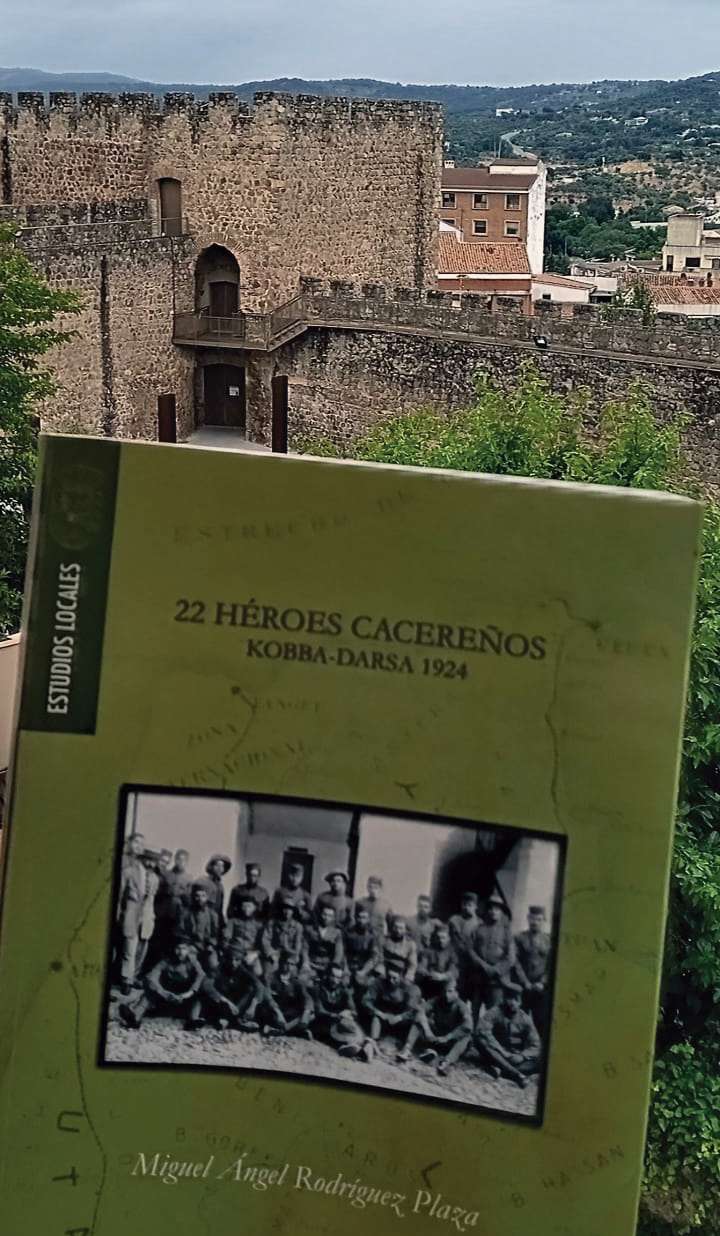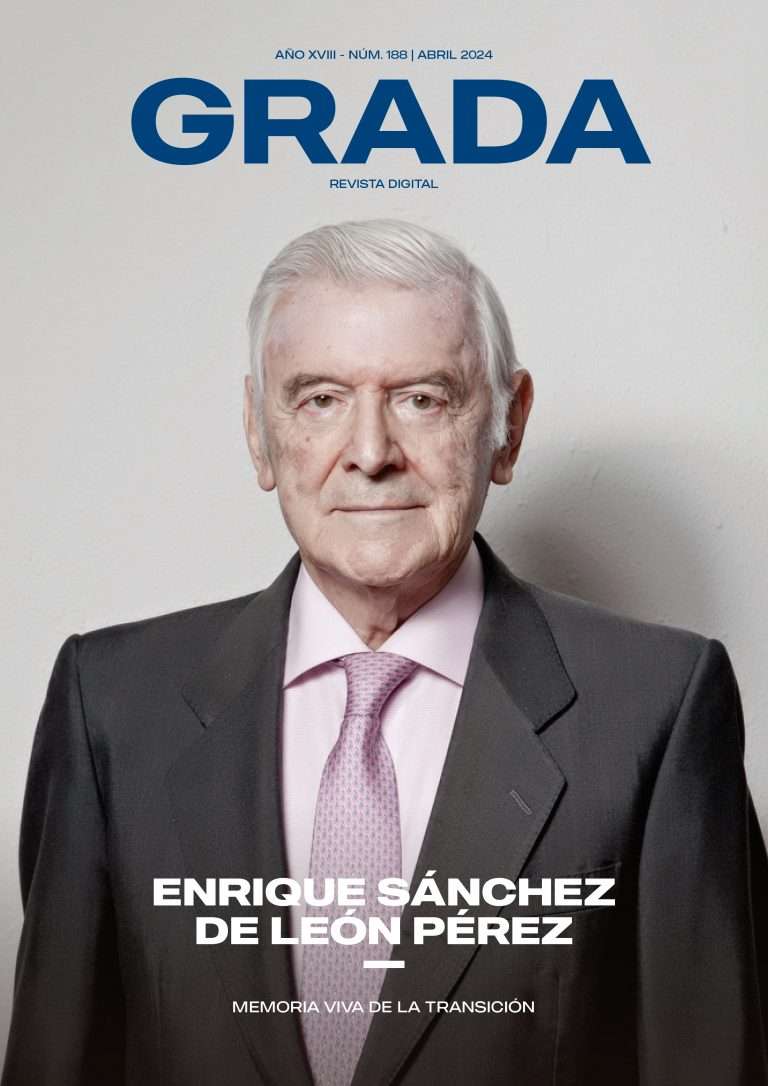A principios del siglo XX Albert Einstein formuló su famosa teoría de la relatividad, a partir de la cual deviene el modelo matemático por el que se rige el continuo espacio-tiempo; un eje indivisible donde se representan todos los sucesos físicos del universo, de tal manera que el tiempo acaba por convertirse en la cuarta de las tres dimensiones. Sobre este supuesto resulta factible afirmar que el trazo de una línea sobre el espacio puede corresponderse, a la vez, con una magnitud temporal; del mismo modo que, por tanto, dibujada sobre papel se podría considerar una representación del tiempo.
Curiosamente, solo tres años después, J. M. E. McTaggart publicaba ‘La irrealidad del tiempo’,1 un artículo que le encumbró como filósofo idealista y en el que teoriza sobre el tiempo como una mera percepción abstracta sin existencia real. Bajo esta premisa, el tiempo adquiere por su parte una conciencia subjetiva y a la postre emocional, de tal manera que aquella línea espacio temporal varía en función de quien la trace, surgiendo entonces su construcción simbólica.
Estos planteamientos nos permiten dibujar el terreno de juego sobre el que Ruth Morán construye esta exposición a modo de notación de coreografía, donde el gesto pictórico genera el registro espacial de un tiempo rítmico y emotivo, diseñado específicamente.

En el punto de partida planteamos la línea como la esencia de cualquier representación artística y, en este caso, el elemento con el que la artista compone su propia cartografía. Así, iniciamos este viaje con la delicada pulsión de sus piezas más reconocibles, donde el trazo se multiplica compulsivamente para conformar una suerte de orografías que nos remiten a la inmensidad de un paisaje montañoso, por ejemplo, pero trazado desde lo mínimo del dibujo milimétrico, añadiendo dos dimensiones, encontradas pero complementarias, sobre un mismo soporte de origen textil y gran formato.
Líneas y puntos dorados que se expanden, toman presencia y se empoderan en el cómputo general de su trabajo, hasta dar lugar a un gesto rotundo, pero también curioso y sugerente, que aparece aquí en nuevas obras sobre papel y arpillera en formatos más reducidos.
Un gesto suelto y grueso que nos invita a acompañarla en una danza aparentemente caótica, donde aquel negro infinito2 salta hacia un rosa miel, emergiendo una combinación cromática que nos zarandea a modo de leitmotiv por el resto de la exposición como un tiempo musical que, por otro lado, evidencia siempre su cuerpo de obra.
Una progresión que, en términos rítmicos, marca el tempo y, a través de él, un anárquico allegro topa puntual y convenientemente con lentos, a lo sumo adagios, en forma de tramas rasgadas sobre rugosa arpillera, en una curiosa correspondencia plástica con la sucesión de semifusas sobre un pentagrama.


De este baile brota la materia que sublima su concepción de soporte y a la que Ruth otorga entidad propia, como parte indivisible de una representación pictórica temporal sobre su espacio material, en una nueva dualidad complementada que sumar a la ya reseñada más arriba.
Un proceso que obvia deliberadamente hablar de técnicas artísticas en favor de motivar campos de experimentación horizontales entre intervención y material intervenido. Tanto es así que el trazo trasciende las dos dimensiones para abrazar la tercera en sus ya características cerámicas, que abordan el volumen sin desligarse de la concepción global de un todo sobre sala, ya sea en papel, arpillera o cerámica, de origen orgánico, sintético o antrópico.
Volúmenes que recogen procesos similares a aquellos grandes formatos sobre tela, de tal manera que diferentes elementos de barro pintado, esmaltado o esgrafiado edifican una nueva pieza de mayor tamaño, en un proceso casi arqueológico de reconstrucción matérica, nuevamente, de lo micro a lo macro. Reminiscencias históricas que ya fueron testadas con éxito en experiencias anteriores, al propiciar la convivencia con las vitrinas del Museo de Cáceres y su área prehistórica, en una intervención que evitaba el tradicional discurso cronológico para optar por esta relación esencial en forma y materia, libre de segundas lecturas.3

Llegados a este punto, de la comunión entre línea, gesto y materia surge el símbolo como ese espacio-tiempo, físico y emocional, al que nos referimos al principio y que deambula entre el mito y la ciencia supeditado, finalmente, al resultado del trance creador. De esta manera, aparece repetida una forma romboide, en ocasiones almendrada, que nos recuerda, en primera instancia, a un arte sacro en su formalización de mandorla, propia de los frescos y las portadas medievales, y que añade ese misticismo a la forma. No obstante, si profundizamos un poco más en su origen iconográfico, podemos encontrarnos con el arte rupestre de las cuevas de Tito Bustillo en Asturias, o los esgrafiados propios de los yacimientos del sur de Francia,4 donde estas elipses quedan asociadas a la representación femenina.
Elementos, por tanto, que nos dirigen a la perspectiva de género que ya apuntaba Juan Guardiola en su texto para la exposición ‘Algo con barro’,5 en relación a los orígenes de la cerámica, y cuyo testigo recogemos ahora para adentrarnos en terrenos más simbólicos. Una dialéctica iniciada por artistas como la sueca Hilma af Klint, quien emerge recientemente como pionera del arte abstracto, o los textiles de Teresa Lanceta, cuyos rastros fácilmente nos conducen hasta aquí. Formas que mutan y se multiplican en otras triangulares, que nacen de ejercicios puramente geométricos, como dividir un rombo en dos o cruzar una equis dentro de un rectángulo.
Pura abstracción en apariencia y proceso que, por el contrario, sintetiza ese carácter femenino alojado en nuestra retina, en este caso de origen casi político, como reclamo de aquel sencillo acto de dibujar un triángulo con las manos, en alusión a aquellos congresos feministas del París de los años 70;6 simbología que Judy Chicago trasladó al arte contemporáneo bajo el título de ‘The Dinner Party’, una mesa triangular en la que ‘invitaba’ a cenar a las principales mujeres de la Historia, en lo que algunos proclamaron como la primera obra de arte feminista. Y es que, como otorgan a Alfred Jarr7 pero que también aseveró la argentina Delia Cancela,8 todo arte es político; o, como acertadamente traduce la propia Ruth Morán, toda actividad artística muestra un posicionamiento.


Y es sobre este entramado donde la artista cimenta esta experiencia específica, a caballo entre la cartografía y la notación musical, tejida a partir de la comunicación entre todos sus elementos en una suerte de cosmos que, a su vez, nos guía por su contemplación.
Un mapa temporal que camina de la pulsión etérea a la rotundidad de gesto, propulsado por un viaje a la esencia material del soporte, el cual funde con la forma mediante la explotación de su propia naturaleza, hasta el extremo de convertirla en símbolo. Todo ello para desafiar las leyes de cubo blanco,9 como si de un fortuito encuentro se tratara, entre el suprematismo de la ‘Última exposición futurista de pinturas: 0’10’, de 191610 y el personal viaje por la geografía íntima de Mateu Maté en Matadero,11 de 2010.
De esta manera, Ruth Morán genera un ecosistema artístico construido en torno a un espacio neutro, con el fin de apoderarse de él hasta hacerlo único, gracias a una propuesta plástica donde línea, gesto, forma y color diseñan y comparten su propio código. Un despliegue de signos que nos invita a transitar desde la emoción primaria para recorrer, visualmente, lo que nos adelanta el movimiento de su mano.
En definitiva, un alegato del hecho expositivo como unidad semántica independiente, superando así el aislamiento de la obra individual para estirar en el tiempo las palabras de Florence Derieux: “Es de todos reconocido que la Historia del Arte de la segunda mitad del siglo XX no es una historia de obras de arte, sino de exposiciones”.12