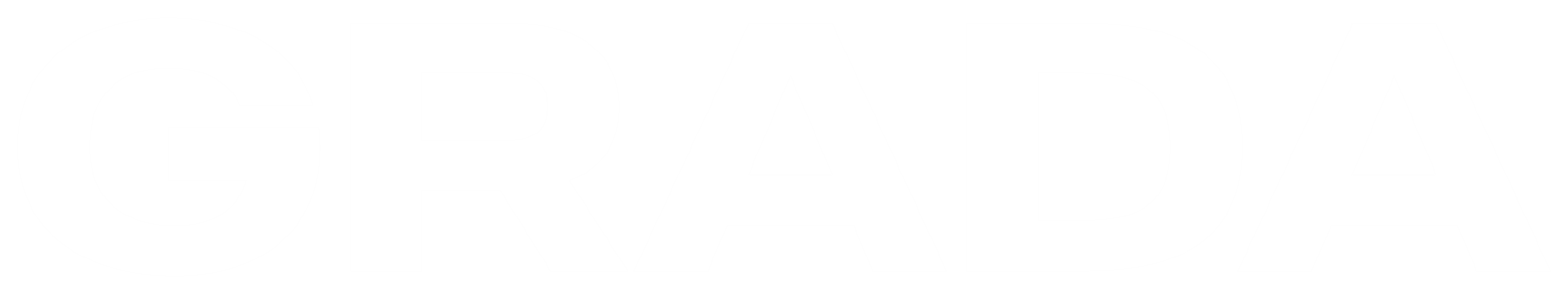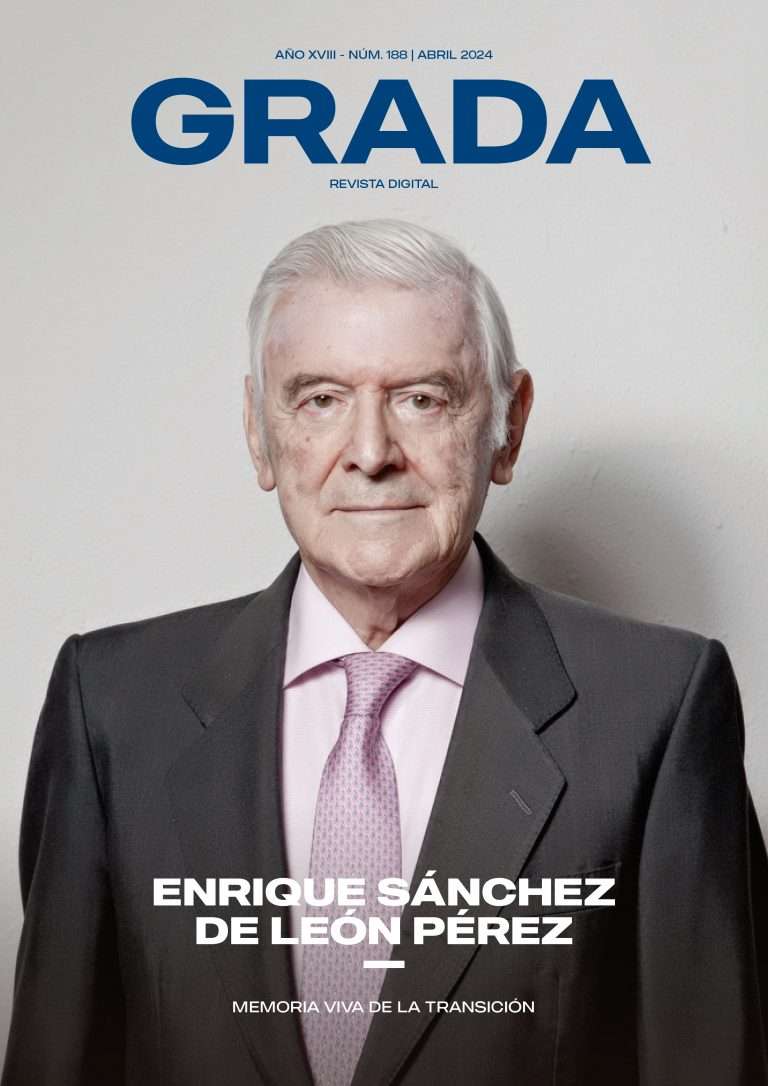El recién estrenado curso escolar ha dado los primeros pasos mientras los patios de recreo se llenan de risas septembrinas. Los maestros, público al inocente espectáculo de juegos infantiles, tienen en sus manos la patata caliente de la nueva ley educativa, la Lomloe, y en sus gargantas el nudo de su puesta en marcha en los próximos meses.
Un niño y una niña se chocaron jugando al escondite. La niña, algo mayor, continuó su camino ajena al daño que había causado. El niño se quedó en el suelo llorando. Tiene 8 años, unos ojos como faros, la piel muy blanca, es de pequeña estatura y frágil estampa. Un maestro, al verlo, aparcó sus preocupaciones curriculares y acudió en su ayuda; lo cogió en brazos y lo llevó a un sitio seguro, resguardándolo de un nuevo encontronazo. Dice que le duele mucho la pierna, que ha oído crujir el hueso y tiembla asustado. Pide que llamemos a su madre, que es enfermera y sabrá qué hay que hacer. Pregunta con sincero interés por la niña, quiere saber si ella también se ha lastimado. Enseguida fuimos a acompañarlo otros profesores, mientras el protocolo se ponía en marcha.
Trato de calmarlo: le cojo su manita, le acaricio la frente y le limpio los lagrimones que resbalan por sus mejillas. Entonces, me dice: “¿Me puedes dar un abrazo, por favor?”. Los fuertes latidos de su corazón palpitaron en mi pecho. En ese preciso instante confirmé, una vez más, el motivo que me impulsó a ser maestra: estar cerca de los niños, para enseñarles todo lo que la Lomloe de turno me obligue; pero, sobre todo, para abrazarlos y que se puedan sentir protegidos de todo mal a mi vera.
Tiene una fractura de tibia, de la que ya se está recuperando. También tiene, desde aquella mañana, una legión de docentes enamorados de su dulzura y de su conmovedora ternura.