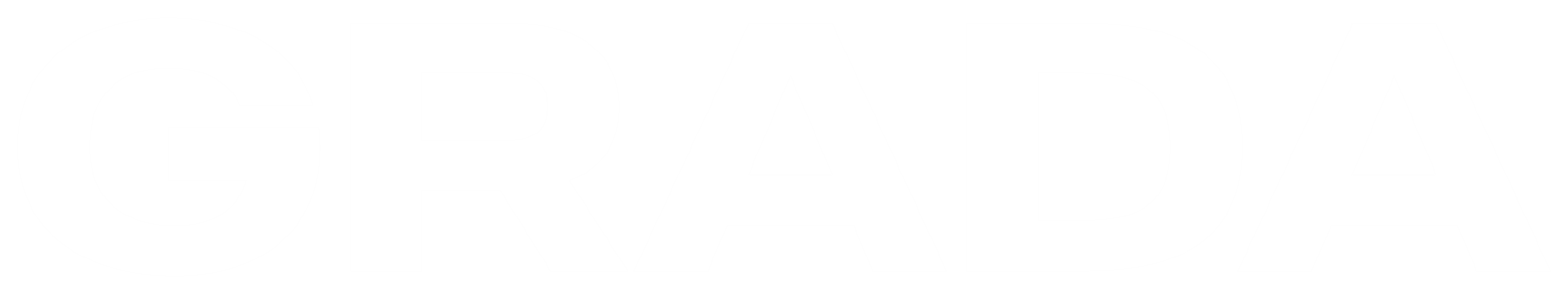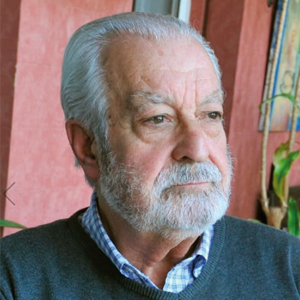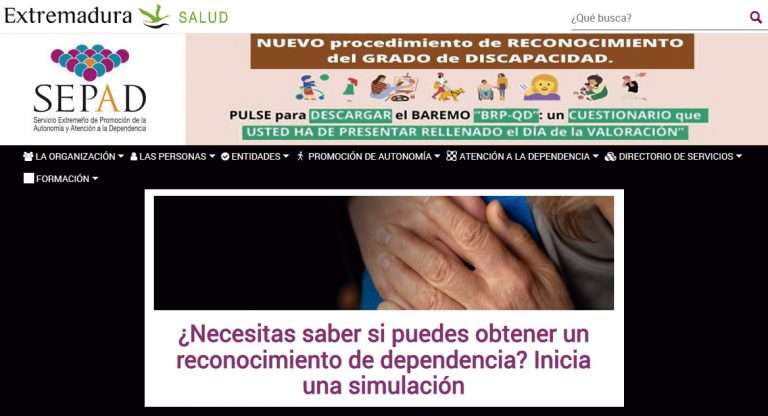Patrimonio olvidado y patrimonio recuperado en la tierra de Cáceres: capillas, oratorios y ermitas
Si queremos conocer la vida, cultura y costumbres de un pueblo o de una comunidad tenemos que aproximarnos a la forma de entender y practicar su religión. La historia no se entiende hoy como una relación de datos, fechas, grandes acontecimientos, etc.; hay que ir más allá y profundizar en la vida, creencias y sentimientos de sus habitantes.
Vamos a presentar un reducido número de ermitas, unas de ellas en deplorable estado de conservación y otras, por el contrario, felizmente restauradas. Hemos visitado no solo las ermitas existentes en la tierra de Cáceres, sino también oratorios o capillas en fincas particulares donde formaron parte de edificaciones castrenses en su mayoría medievales.
Edificios en lamentable estado de conservación
Capilla de la Casa de los Arrogatos
Capilla de la Casa de las Corchuelas
Capilla de la Casa de La Calera
Ermita de Santiago de Bencáliz
La ermita de Nuestra Señora de la Esclarecida de Zamarrillas
Los alrededores de la capital cacereña conservan muchos lugares de encanto, algunos de los cuales han sido restaurados y convertidos en lugares de descanso. Baste citar los edificios castrenses de Arguijuelas de Abajo y Arguijuelas de Arriba, construidos entre los siglos XV y XVI; o la casa de los Arenales, que perteneció a la familia Golfín en el siglo XV, en la carretera de Malpartida de Cáceres.
Pero hay igualmente otros edificios en estado ruinoso; tal es el caso de una aldea bajomedieval situada entre Valdesalor y Torreorgaz, en el paraje o finca de Zamarrilla, donde nos encontramos con la casa palaciega de Ovando-Ulloa, conocida con el nombre de casa de los Muñoces; la capilla o ermita de Nuestra Señora de la Esclarecida; y el castillo de la Torrecilla de Lagartera. Un complejo arquitectónico de iglesia, palacio, casa-fuerte, escudos, pajares, cuadras, tinados y otras edificaciones robustas dejadas ‘de la mano de Dios’ y que están en peligro de desaparecer.
Nicolás de Ovando, en testamento firmado en 1564, cita “las casas de campo, tierras y asiento y pastos que yo tengo en el heredamiento de Zamarrillas”, fundando mayorazgo en favor de su sobrino Hernando de Ovando Ulloa, que pasa a ser I Señor de Zamarrillas.
La casa-fuerte es la fábrica arquitectónica que se encuentra en peor estado. Es una construcción castrense de mampostería con sillares en las esquinas, obra de la segunda mitad del siglo XV y con posteriores añadidos en los siglos siguientes. Se conservan parte de los muros y el arranque de la torre del Homenaje, habiendo desaparecido los escudos y esgrafiados, cuyos restos se aprecian en algunos lugares del edificio.
Hemos de tener en cuenta que en los siglos XIII y XIV surgieron numerosos caseríos por la repoblación de las tierras cacereñas, por su aprovechamiento agroganadero y por la necesidad de protegerlas de las incursiones de los rebaños mesteños que bajaban del Reino de León. Comenzaron a formarse los adehesamientos (dehesas), trazados por mandatarios de Alfonso X el Sabio, donde surgieron estos pequeños núcleos. Pero la peste, la crisis demográfica del siglo XIV, el aislamiento y otros factores hicieron desaparecer muchas aldeas: Alpotreque, Puebla de Castellanos, Casas del Ciego, Malgarrida, Borrico, Pardo y Borriquillo. Sin embargo, el antiguo arrabal de Zamarillas perdura, y aún mantiene su porte nobiliario en medio de Los Llanos, como un mirador excepcional y privilegiado.
Enclavado en las cercanías del río Salor, en plena llanura trujillano-cacereña, el antiguo arrabal de Zamarrillas, cercano a Torreorgaz, fue destruido y deshabitado a comienzos del siglo XIX, quedando aún en pie vestigios de algunas de sus casas menos humildes; y reconvertidas otras como cuadras o almacenes, como es el caso de la antigua parroquia del lugar, enclavada junto al camino que, partiendo por debajo del acueducto que surge de la presa de Valdesalor, llega a estas tierras.
En el estudio de este antiguo arrabal, hoy despoblado, es importante unificar el conjunto de edificaciones que aún se conservan en la zona con el proceso histórico. Tras ser reconquistada Cáceres en 1229, y ser dotada la villa con un amplísimo término municipal, se dispusieron sus terrenos, desde las vegas de los ríos Tamuja y Almonte al Norte, hasta las estribaciones de las Sierras de San Pedro al Sur, más para la ganadería que para la agricultura, salpicando las reses y cabezas de ganado de los nuevos habitantes, repobladores y colonos, así como nobles de Castilla que ocuparon esta comarca, los pastos y encinares propios del bosque mediterráneo que cubre la región y que bordeaban el núcleo urbano, adaptándolos en dehesas donde conjugar y combinar la explotación ganadera con la conservación del ecosistema, o eliminando la presencia arbórea en terrenos más llanos en pro de la abundancia de fáciles pastos. El término de Cáceres era muy extenso, y se hacía necesaria la creación de estos poblados, seguramente aprovechando en ocasiones antiguos asentamientos romanos y árabes.

Ante la gran extensión del término municipal cacereño y la gran distancia que podía llegar a separar fincas y cotos con la propia urbe, se vio bien por el Concejo la fundación no solo de aldeas en los alrededores pertenecientes a su jurisdicción pero con gobierno propio, sino también de arrabales y pedanías dependientes de la villa, así como cortijos y casas de campo que funcionaran como auténticos centros de aprovechamiento agroganadero, donde pudieran agruparse las viviendas de pastores, agricultores, braceros, jornaleros e incluso de terratenientes, todos ellos a manera de colonos a los que se les cedían porciones de terreno para su rendimiento. Así se facilitaba poblar, vivir y residir cerca de los centros de trabajo y lugares de explotación agroganadera, para comodidad suya y mejor administración de los mismos, y también era una eficaz medida de protección de las reses y los terrenos frente a futuras incursiones de los musulmanes del sur, cada vez menos probables pero posibles mientras Al-Ándalus siguiera existiendo, e incluso frente a las ganaderías que, venidas desde tierras castellanas en su búsqueda anual de sustento, pudieran expoliar los pastos.
Fundadas principalmente en la Baja Edad Media, la existencia de estas aldeas y alquerías permitía la presencia continua de población por los contornos, con especial intensidad en la zona meridional del término municipal, así como la cercanía a las vías que comunicaban la villa con Medellín, Mérida y Badajoz, respectivamente. Algunos cortijos apenas se componían de una quinta señorial rodeada de las viviendas necesarias para sus empleados y servidores, más los inmuebles propios para la explotación ganadera y quehaceres diarios; sin embargo, las aldeas y algunos arrabales llegaron a alcanzar varios centenares de vecinos, contando entre sus calles e inmuebles destinados a viviendas y centros de trabajo, también con parroquia y cementerio propio, complementándose la trama urbana y permitiendo una mayor independencia de la villa.
El trascurrir de los años y el devenir de los hechos históricos conllevó, tras la aparición y auge de aldeas y arrabales, la consolidación de la gran parte de las primeras, convertidas hoy en día en pueblos independizados de la ciudad con el paso de los años y aumento de la población, como Malpartida de Cáceres, Aliseda, Aldea del Cano, Torrequemada, Sierra de Fuentes o Casar de Cáceres. Sin embargo, las alquerías, arrabales y pedanías, a excepción del Zángano, sufrieron la paulatina marcha de sus pobladores y desaparición de sus inmuebles y términos urbanos, contando actualmente la ciudad de Cáceres con solo tres pedanías: Valdesalor, Rincón de Ballesteros y Estación de Arroyo-Malpartida.
El origen histórico de las dehesas y su objeto en la Tierra de Cáceres están bien recogidos en los escritos de Ulloa Golfín; como ejemplo citamos el “Repartimiento de tierras en Alguixuela, que hizieron á los de Cáceres los omes del Rey don Alfonso el Sabio, nombrados para ello, Era de 1316 años (1278) y en el que se dice que el Rey mandó que se diesen a los de Cáceres defesas en que pudiesen traer sus bueyes é sus ganados”. También se refiere el cronista don Antonio Floriano a este episodio describiendo los linderos de esta dehesa: “partiendo con don Gonzalo y sus heredamientos (¿Zamarrillas?) (sic.), a la cumbre que parte con la Zafra (que es dehesa de Concejo), a partir con los de Aldea de Pedro Cervero (La Cervera); de allí a la Alçaza, descendiendo hasta el Salor, y el Salor arriba a buscar el mojón primero”.
Uno de estos arrabales despoblados fue la Heredad de Zamarrillas, enclavada en plena llanura trujillano-cacereña, cerca de la localidad de Torreorgaz, que llegó a contar con 14 vecinos en 1608. Es importante el estudio que realiza Alfonso Callejo Carbajo sobre Zamarrillas; la mayoría de los habitantes trabajaron para los Ovando, linaje cacereño que logró hacerse con la mayor parte de los terrenos que componían la heredad y que contó con castillo y casa fuerte en el lugar.
El conjunto de la construcción es de mampostería con sillarejo y sillares en las esquinas. En la zona más elevada se alza un torreón de base cuadrada, en cuyo interior se aprecian los restos de la escalera y algunos esgrafiados en muy mal estado de conservación. Habitado hasta hace unas décadas y perteneciente a los Sanabria, en la que puede apreciarse sobre el portal un escudo esgrafiado mal conservado con las armas de Ovando-Ulloa.
En el lateral que mira al Norte existe un blasón de granito bajo un alfiz datable en el siglo XVI con armas de Ovando, Ulloa, Mogollón y Carvajal que da fe de las familias dominantes en estas tierras. Otra casa, de la que solo se conservan los muros exteriores, presenta en su fachada lateral un esgrafiado apenas visible con el escudo de los Paredes.
Existió una iglesia bajo la advocación de la Virgen de la Esclarecida, donde se veneraba la imagen mariana que actualmente se encuentra en la iglesia parroquial de Santiago de Cáceres, presidiendo el retablo de las Benditas Ánimas del Purgatorio, junto a la entrada a la sacristía de mencionado templo. Se trata de una imagen gótica de la Virgen con el Niño, tallada en madera; muestra a Santa María no solo como Madre de Dios o representación artística como Teothokos, sino además en su versión como Odegetria bizantina o aquella que presenta al mundo el verdadero camino en la figura del Niño Jesús al que porta en su brazo izquierdo. Este porta una paloma, representación del Espíritu Santo o de la paz, en clara referencia a la vida, paz y Trinidad que encarna el Niño Dios; o pudiera representar el alma del pecador, que escapa al lazo de los cazadores que lo persiguen y halla cobijo en brazos de Dios (Versículo de los Salmos: “Escapó nuestra alma como avecilla del lazo del cazador; rompióse el lazo y fuimos librados” (Salmos 124-7).

Muestra la Virgen de la Esclarecida diversas mutilaciones, roturas y deterioro general con claro reflejo en el rostro de María y en la figura del Niño Jesús, sufridas posiblemente y en gran parte por el vandalismo causado por las tropas napoleónicas que supuestamente destruyeron la iglesia de la que era titular, así como por el paso de los años, el desgaste de su naturaleza de madera y el olvido y abandono que desde su mudanza a la ciudad ha venido padeciendo.
La imagen de la Virgen y el Niño fue tallada rompiendo con el hieratismo románico y presentando el nuevo naturalismo que surge con los ideales de la Baja Edad Media, reflejado no solo en la humanidad y ternura que exhala María, sino en otros diversos detalles, como los pliegues de manto y túnica, o la presentación adelantada del pie derecho de la Virgen, que viste túnica de color jacinto con escote cuadrado y manto voluminoso de color verde-púrpura estofado donde aún pueden percibirse elementos vegetales, como personaje de la realeza. Es una obra de la segunda mitad del siglo XV.
Volviendo al lugar de Zamarrillas, en el inventario que a comienzos del siglo XVIII, y tras la Guerra de Sucesión Española, realizó el obispo don Luis de Salcedo y Azcona sobre los bienes artísticos de la Diócesis de Coria (en la visita de la Real Audiencia de 1791 se señala que la casa fuerte y el templo están arruinados), figuraba aún el templo de la Heredad de Zamarrillas en pleno uso, describiéndose el interior del monumento y relacionando las obras de arte allí guardadas, entre las que figuraba la talla de Nuestra Señora de la Esclarecida ocupando uno de los altares laterales. No ocurre así en la descripción dada sobre el enclave en 1909 por Alfredo Villegas en el Nuevo libro de Yerbas, habiéndose convertido el templo en cuadra o cobertizo por los decretos sobre desamortización que durante la primera mitad del siglo XIX sacó a la venta un grandísimo número de propiedades, terrenos y bienes eclesiásticos, tanto en uso como fuera de culto.
Así es como llega a día de hoy, con transformación de su estructura inicial en pro de acoplar el edificio a sus labores y uso ganadero, pero conservando aún su ábside pentagonal realizado con fábrica de sillarejo regular del siglo XIV.
El templo, en su día, se estructuraba en una nave cubierta con tres tramos de bóveda de aristas, conservándose ahora solamente los arranques y la cabecera, donde aún pueden apreciarse cuatro trompas de ladrillo sobre la que se asentaba una cúpula de media naranja. Se conservan igualmente vestigios de su atrio, levantado a los pies del templo, contando con una arquería de cinco columnas y cuatro arcos escarzanos junto a los que se abre la portada que posiblemente comunicaba el templo con el camposanto del lugar.