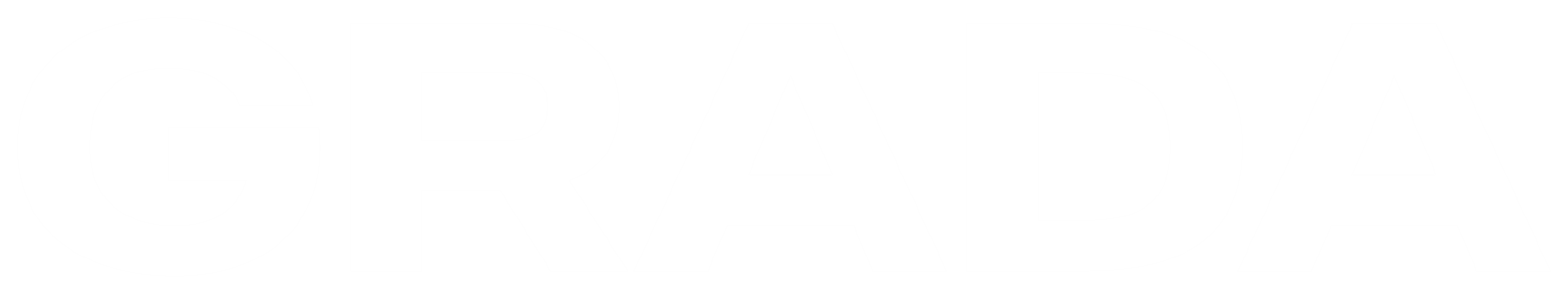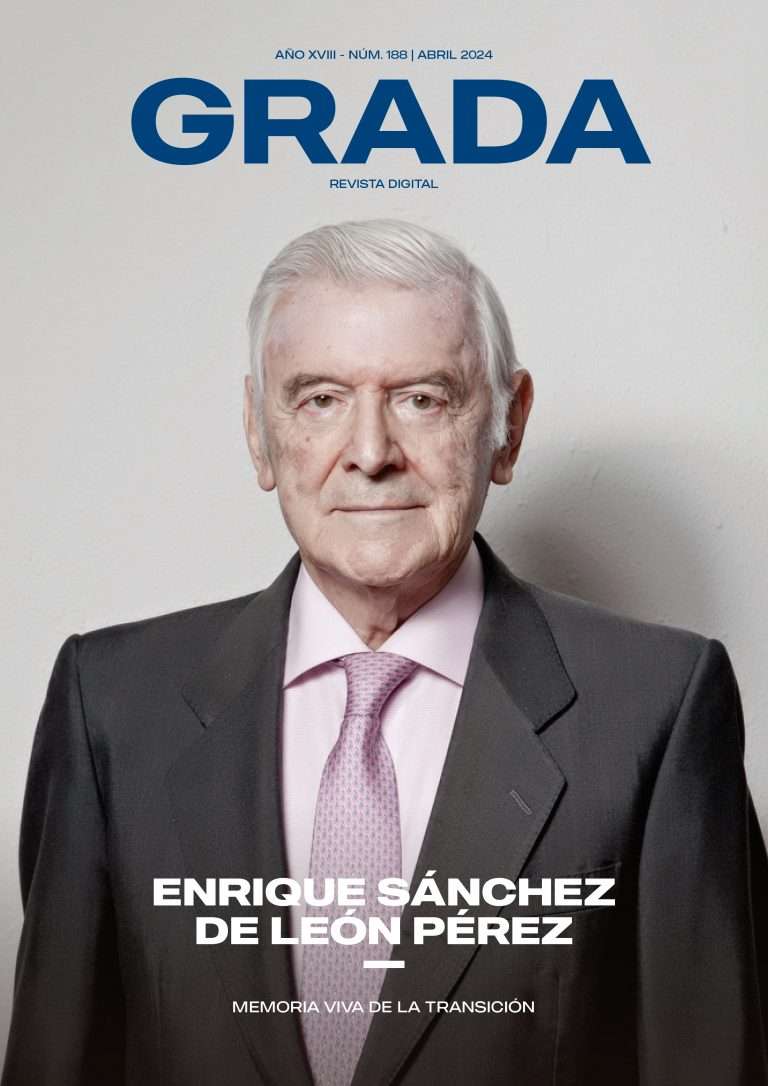Todo sucedió en aquella Navidad de posguerra, de estraperlo, maquis, silencio y hambre. Cuando la noche suspira y empieza a acueclarse.
Mi madre me contaba, y me cuenta, historias que guarda en el trastero de su viñera e inspirada memoria. Con su timbre de orgullo y con su templada voz me sigue contando historias de su infancia, y sobre todo algunos acontecimientos de aquel chozito blanco que dio cobijo, y sirvió de abrigo en las noches frías del invierno, a tantos pobres de solemnidad en aquel cristiano tiempo.
En aquel chozito blanco dieron a luz muchas mujeres, y casi siempre fue madrina Juana Carrillo, una mujerona de carácter, bondadosa; nadie como ella tenía unas artes tan finas de hospitalidad, esposa de Barrero, y hermana de Machaco, el del tejar. Eran varios hermanos. Rosario, el mayor; Antonio ‘el rata’; Manuela, casada con ‘el arrayao’; y Ciprianita, la más pequeña, que murió de amor con tan solo 19 años.
Machaco era otro personaje popular y muy querido que estaba casado con Josefa Muñoz, que además de tener 14 hijos acogió primero a sus seis sobrinos, hijos de su hermano Juan Francisco y de su cuñada Felisa.
Triste historia. Fusilaron a Felisa, que estaba embarazada de seis o siete meses, y le quitaron de los brazos a su hijo, de poco más de un año, Máximo, el más pequeño. Dejaba seis huérfanos, Enriqueta, Félix, Francisco, Manuel, Plácido…
Su único delito fue ser la mujer de un reconocido dirigente sindical agrario, Juan Francisco Muñoz, que había huido a zona republicana cuando entraron los sublevados, que venían en la columna del general Queipo de Llano, que avanzaban hacia Badajoz desde Sevilla. Al final, meses más tarde lo apresaron, y también lo fusilaron, sin juicio previo, en el frente de La Serena. Fue enterrado en una fosa común en el cementerio del Valle de la Serena.
Dicen que los muchachos siempre llevaban una foto de sus padres, de cuando eran más jóvenes, porque es lo único que conservan de ellos, puesto que sus pocas propiedades, como la casa, le fueron confiscadas. También cuentan que Machaco acogió a alguna familia que en tiempo de invierno se quedaban bajo los olivos cercanos a su tejar. Su mujer refunfuñaba, que eran muchos y ya no podía socorrer a más gente.
– Venga mujer, ¿no te da pena esa familia? Los pobres niños se están mojando en los olivos… Y al final terminaba aceptando.
El chozito blanco, hecho de piedra y retamas, escobas, jara y arbustos de monte bajo, siempre fue refugio de pastores, desde principio del siglo XX, pero también lo fue de peregrinos, caminantes, vagabundos y gente de mil oficios de la época.
Tierra blanqueros, hojalateros, afiladores, lañadores, esquiladores, herradores, segadores, esparteros, así como pedigüeños, contrabandistas y tratantes de ganado, que se guarecían del intenso frío de aquellos tiempos, ventosos o en noches de tormenta.
Cuentan que una noche coincidieron unos maquis con la pareja de la Guardia Civil. Los maquis se refugiaron con intención de acercarse hasta el pueblo, porque uno de ellos, Felipe Barroso, estaba enfermo y sus compañeros querían que lo viese el médico de Torrejara.
– Buenas noches, vaya nochecita de tormenta tenemos. Dijo el cabo, dirigiéndose a los que estaban dentro, y ofreciendo tabaco para liar.
– Sí señor, tiene usted razón, vaya noche más mala. ¡Gracias, no fumamos!
– En el cortijo de los Retamales nos dijeron que estuvieron por allí unos maquis, pero no hemos visto a nadie. Volvíamos para el puesto, pero nos cogió la tormenta.
– Pues a nosotros también, mire usted, y decidimos pasar la noche aquí.
– Pues a descansar, que nosotros los haremos de igual manera y nos iremos temprano.
– ¡Buenas noches! ¡Que descansen!

A la mañana siguiente la pareja, después de liar otro pitillo, tomar un café de puchero que tenían a la lumbre los del maquis, procedente de un mochilero que se lo suministraba en el monte, y, una vez que comprobaron que el cielo estaba despejado, se despidieron de los ocupantes con un “ahí se quedan ustedes, fue un placer”, a lo que ellos respondieron “vayan ustedes con Dios”. Y se miraron asombrados, y suspirando.
Entonces, a Torrejara de la Reina, como a otros pueblos de la comarca, acudían hombres y mujeres de distintas procedencias, con diferentes acentos y oficios variados. Como el cazador de lagartos, y de pájaros, ranas, peces, y animales de distintas especies, que servían al venderlos por las calles, para ayudar la maltrecha o nula economía familiar.
– ¡Llevo lagartos y pájaros, gordos, grandes y baratos! Pregonaba aquella mujer menuda, morena de verde luna, por calles, plazas y callejas del pueblo.
Los torrejareños eran humildes, serviciales, gente trabajadora, muy despierta, solidaria, tenían justa y ganada fama de ser gente muy habilidosa. Cuando no había trabajo, que era las más de las veces, salvo la temporada de la vendimia o de la aceituna, buscaban setas, espárragos, cardillos y tagarninas; y cazaban, furtivos la mayoría de las veces, en fincas privadas, donde había abundancia de liebres, conejos, perdices, tórtolas… Otros se dedicaban al estraperlo, contrabando de café mayormente.
Una mañana los vieron recorrer las calles de Torrejara. Ella era joven y muy bella, morena, de mediana estatura y de ojos muy azules, falda plegada, medias al aire, y zapatos de hebilla, las mangas terminaban en adornadas carteras y asomaban los puños de la chambra. Pañuelo sobre la cabeza. Decían que se llamaba Felisa y aparentaba estar en avanzado estado de gestación.
Él era alto, con largas barbas, algo más mayor que ella, con pantalones de pana negra, chaqueta negra de paño y con un sombrero embridado de breves alas, con cintas de colores, también negro. Se llamaba Juan Francisco, y se ofrecía para hacer trabajos de lañador, tapar agujeros en barreños, azafates, sartenes, cubos, por un ajustado precio o la voluntad, algo para comer la mayoría de las veces.
Ya por la tarde, viendo que se aproximaba la noche, y como era invierno y oscurecía pronto, preguntaron por un lugar donde pasar la noche, y unos y otros les indicaron el camino del chozito blanco.
Y en la medianoche ocurrió todo. Un resplandor inmenso llenó el cielo de una luz resplandeciente, tan brillante, que se podían ver las adelfas, los juncos del rio y hasta la hierba, el verdín entre las piedras, ese que los muchachos cogían para montar el belén en sus casas.
Ladraron los mastines de las fincas cercanas, y los pastores que por allí estaban corrieron muy deprisa y con cierto nerviosismo aproximándose hacia el lugar de donde procedía aquella luz inmensa que los había quedado ciegos por un momento, y, observando el cielo, vieron que justo encima del chozito blanco había una gran estrella totalmente quieta.
Los pastores quedaron sonrientes, y mirándose entre ellos, al observar que la mujer tenía entre sus brazos una criatura que acababa de parir un momento antes. Lo envolvía en su regazo, arropado con una manta zamorana que le habían regalado por la tarde en una calle del cerro.
Todos tenían un murmullo, una risa secreta, y un impulsivo apretón de manos demasiado tiempo detenido. Y quizás una lagrima relampagueante, que afloraba a los ojos y que nunca llegaba a derramarse. Más tarde sonaron zambombas, guitarras, panderetas, y se cantaban villancicos por el niño Dios que había nacido. Era Navidad.
Dicen que a la mañana siguiente fue a buscarlos Juana Carrillo para darles ropa, algo de comida y acompañarlos a la iglesia, y a bautizar a la criatura, ejerciendo ella de feliz madrina, como otras veces. Acudieron muchos curiosos, también su hermano Machaco, y su esposa Josefa, y entre los muchachos iban algunos de los huérfanos de Felisa y Juan Francisco.
Quedaron sorprendidos al observar que los padres de aquella criatura eran idénticos a la foto que ellos tenían de sus padres. Se había hecho el milagro de la Navidad.
Cuentan los libros que 20 años después llego a Torrejara una bellísima joven de ojos negrísimos iluminados por el resplandor de las farolas del paseo de la plaza, junto a la majestuosa torre mudéjar, y elegantemente vestida con un abrigo largo de piel.
Preguntaba por su madrina, y explicó a propios y extraños que ella había nacido en el chozito blanco en una noche fría de Navidad. Y contó que la vida le había sonreído.
¡Átame el corazón, que Dios ha nacido!