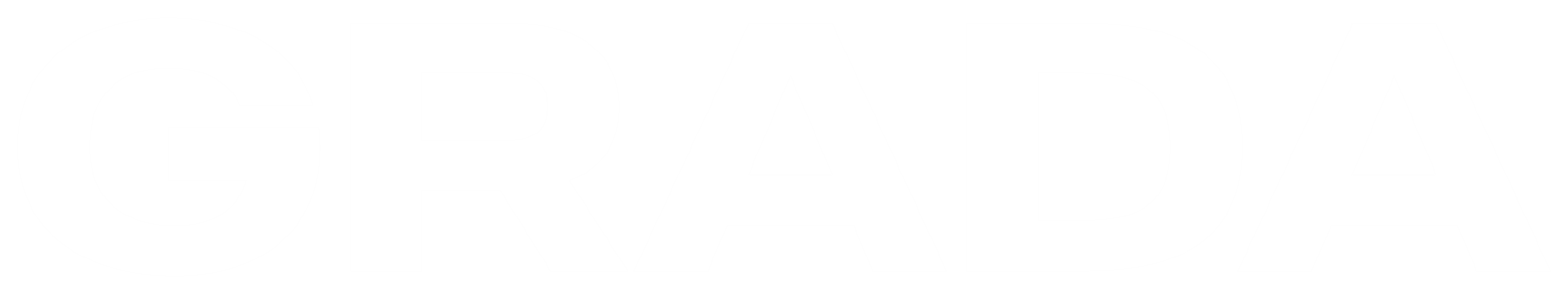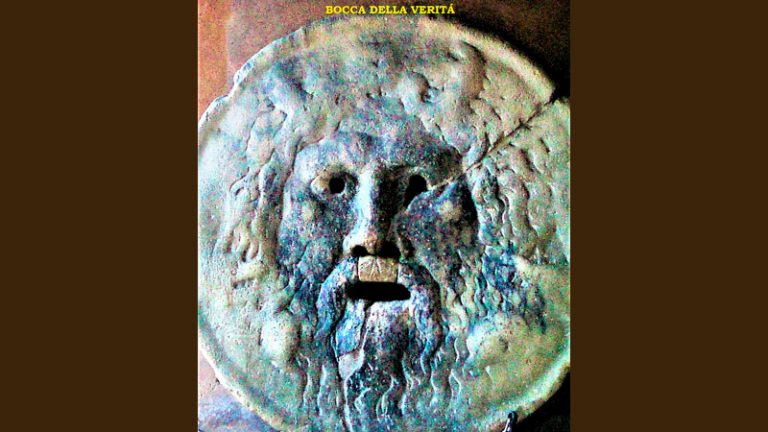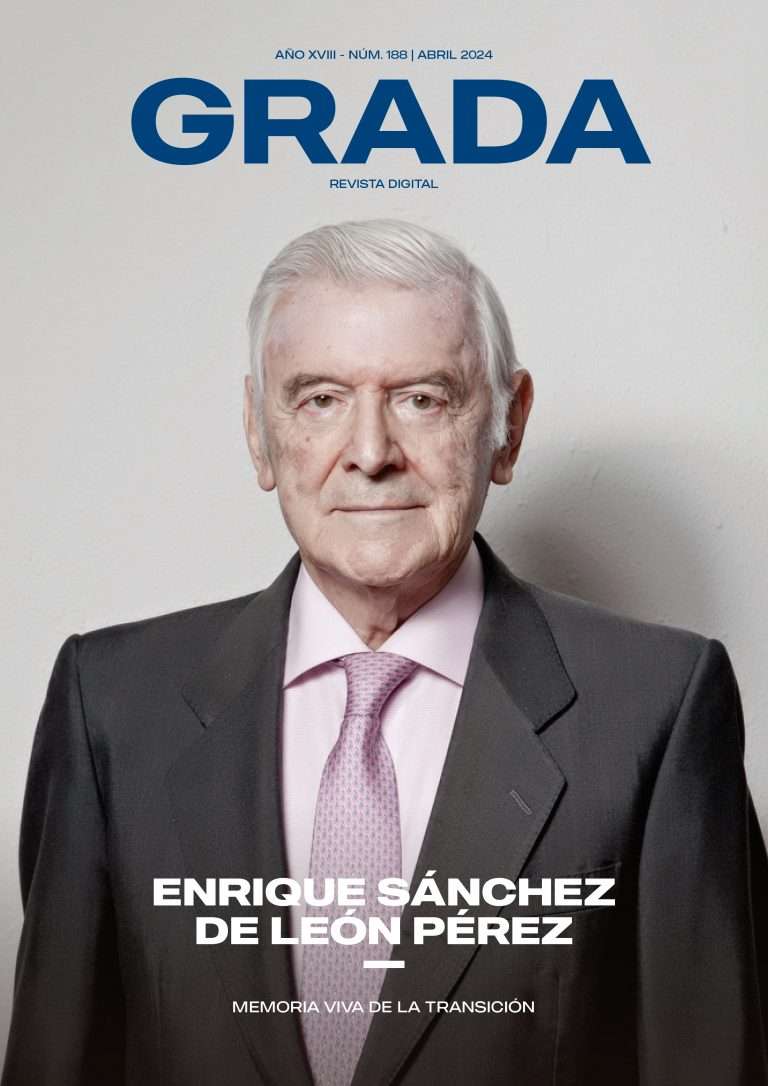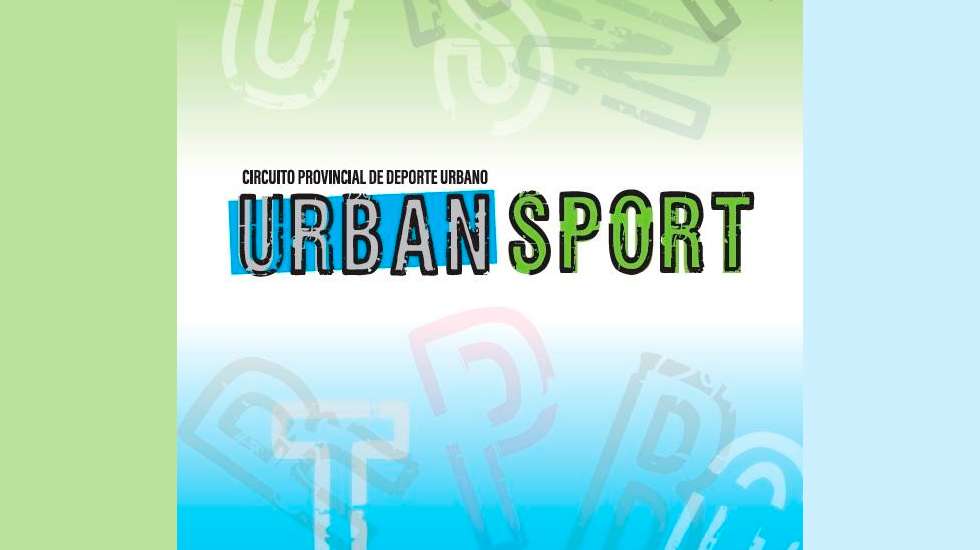No sé si por mis años, mis canas, o porque es mucho lo que hay, me va costando entender y aceptar de mediano buen grado, la mitad de la mitad de lo que, por albedrío o imposición, pasa o va a pasar en el eco multitudinario de la vieja piel de toro, o en el silencio del anonimato, cada día de los días de estos tiempos, progresistas, dicen. ¡Y el Tajo pasa por Valencia!
Ideas insólitas, insospechadas intenciones, propósitos inimaginados, mudanzas y transformaciones, que parpadean en el extraño horizonte que nos ‘ampara’, las más de las cuales sirven solo a unos pocos, o no sirven. Y que, huyen de algunos áticos iluminados y vienen acabando por quedarse, y asentarse con mando en plaza, por encima, incluso en contra, de su importancia o su valor, y que casi nada tienen que ver con evolución, progreso, desarrollo, crecimiento, mejora, avance, o aprender de los errores, pulir el ayer y mejorar el mañana, aunque algunos intenten convencernos, y otros ya estén convencidos.
Un día de estos en los que mi asueto, mi pensamiento y mi reflexión se dieron la mano para descubrir juntos el horizonte, leí una frase del cantautor argentino Facundo Cabral que, resumida, decía: “Mi abuelo, solo le tenía miedo a los idiotas. Porque son mayoría…”. Que sacudió mis entretelas e iluminó mi cavilación, que andaba perezosa, negativa, oxidada, quizá rendida ante tanta primicia.
A mí me da que de unos años a esta parte, pasito a paso y por alguna extraña simbiosis de naturaleza ignorada, irremediable mutación de principios o insospechada metamorfosis del fin y los medios, esa mayoría ha logrado ocupar, y ocupa, lugares preeminentes en la pirámide de los intereses, espacios de relevancia en los palcos de los designios, papeles de relumbrón en los escenarios de las decisiones, cargos capitales en esta organización o aquella administración, y oficios esenciales en el organigrama del descalabro. Y como pequeños césares y luciendo el imaginario laurel de los dioses, condenan y condonan, con el mentón alzado, la vanidad superlativa y la mirada líquida y cansada.
A estos, y otros, por encima de su origen, sus ideas, su destino o su función social, y más allá de sus capacidades, sus currículo, títulos y másteres (verbigracia, en oportunismo), mi amigo Ramón los llama ‘indocumentaos’, que suena más nuestro. Pero estos, que han dado en creerse dueños del cortijo y de tanto en tanto le pasan la apisonadora, no son seres sin preparación, ni gente carente de cultura, ni personajes ajenos a la verdad o lo correcto, ni almas errantes en el océano de las dudas, ni iletrados que no distinguen el uso de la G y la J. ¡Bueno, alguno habrá!
Esa mayoría, o buena parte de ella, a la que temía aquel hombre, hace lo que hace, quien sabe si para matizar su falta de voluntad de hacer bien las cosas practicando el “de qué se trata que me opongo”; o por satisfacer sus limitaciones justificando su fin con sus medios; incluso es posible que lo hagan, porque gracias a alguna increíble virtud que no parece que sea la humildad, o el respeto, los demás y sus principios le importan una higa.
Esa mayoría, que ocupa escaño, dicta normas, gestiona asociaciones, dispone conductas, organiza reuniones, dirige colectivos, administra recursos y tutela conocimiento, parece decidida, en el único y sacrosanto nombre de su razón, porque sí, y porque está encantada de haberse conocido, a borrarle la matrícula al continente y cambiarle la esencia al contenido, por otra que ni conoce ni imagina. Y porque suyo es el poder y la gloria. ¡Y sonríen!
Y, a más a más que diría alguno de ellos, enarbolando el lábaro de una libertad que no profesa, y con supuestas intenciones casi mesiánicas enmarcadas en un ceño adusto y una postiza verborrea, esa mayoría parece dispuesta a convertir en materia desechable, la historia, el nombre, la memoria, la cultura, la identidad y las costumbres de siglos. Y no repara en maltratar casi con saña -ignorantes y eruditos, sabios y estultos, tirios y troyanos- la lengua, el habla, al tiempo que la venden por 30 monedas.
Porque a la vista de hechos y situaciones, resulta evidente que la constante apuesta que vivimos día sí y día también, por contaminar la historia, profanar la cultura, renegar de usos y tradiciones, resetear el pensamiento y salpimentar los principios, lleva el marchamo de esa mayoría, el tufo de algo que no sé, pero no es desconocimiento. Y, los que hablan, comunican y debaten, a todo esto lo llaman ignorancia. ¡Será posible!
Pues va a ser que llevaba razón el abuelo de Facundo Cabral; habrá que ir dudando de los ‘indocumentaos’, porque parece que son una significativa mayoría.